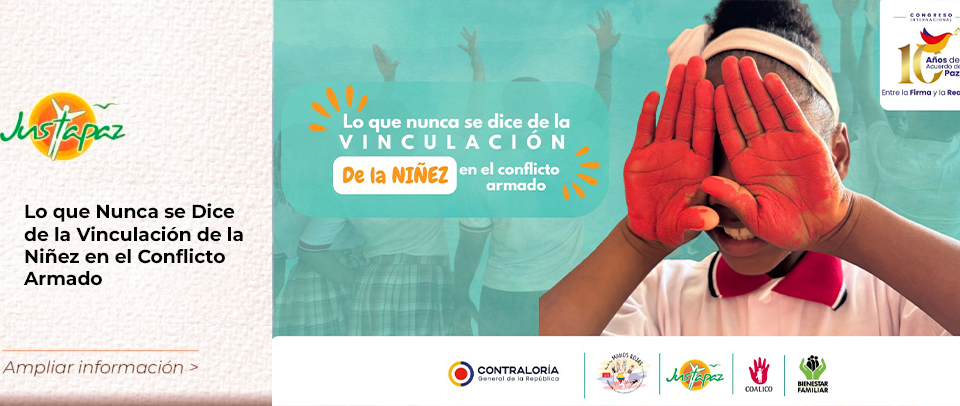Mujeres que fluyen por la reconciliación

100 historias en un día
En el marco del Encuentro Internacional sobre Paz Territorial en Nariño, realizado los días 6 y 7 de noviembre en el Teatro Imperial, se llevó a cabo el panel “Salud mental y reconciliación”, un espacio que abordó la salud mental como una dimensión esencial en los procesos de paz territorial y en la construcción de escenarios de reconciliación. El panel estuvo conformado por Andrea Ardila (HealthNet TPO), Germán Benavides Ponce (Universidad de Nariño), Katherine Pérez (Comundo-Justapaz) y Jakeline Ruano (Universidad de Nariño), con la moderación de Teresa Whitfield, profesora adjunta de la Universidad de Columbia.
El diálogo tuvo como propósito explorar la salud mental desde una perspectiva amplia y multidimensional, entendida no únicamente como la ausencia de enfermedad, sino como una condición integral que permite reconstruir el tejido social, nutrir la reparación simbólica y fortalecer la confianza entre actores históricamente confrontados. Este enfoque resultó especialmente relevante en el contexto del evento, que reunió a comunidades, organizaciones sociales, instituciones, academia y actores internacionales para reflexionar sobre los desafíos de la paz territorial en regiones atravesadas por violencias estructurales y profundas desigualdades.
En este escenario, la participación del área de Noviolencia, Objeción de Conciencia y Prevención del Reclutamiento Forzado – Justapaz se centró en resaltar cómo los procesos de salud mental comunitaria se articulan con la reconciliación desde prácticas vivas, arraigadas en los saberes territoriales. Desde su experiencia en Nariño, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca y otros territorios del país, se compartieron reflexiones vinculadas al a los procesos que se vienen acompañando, que integra elementos de la ecología profunda, de El Trabajo que Reconecta, la ecopsicología, las espiritualidades, el cuidado a cuidadores y la comunicación para la paz. Este enfoque reconoce que la actual policrisis, que incluye crisis ambientales, sociales, emocionales y éticas ha generado múltiples grietas en la vida colectiva, hablando del Trauma Colectivo exigiendo volver a tejer vínculos entre las personas, las comunidades y los ecosistemas.
En ese marco, se destacó que la reconciliación no es únicamente un proceso interpersonal o institucional, sino también un proceso ecosocial. La intervención subrayó que la separación moderna entre humanidad y naturaleza ha profundizado heridas en los territorios, mientras que la sanación requiere recomponer las relaciones con los ríos, las montañas, los suelos y las formas de vida que han sufrido los impactos del conflicto armado y de la degradación ambiental. Se propuso comprender la salud mental como una red viva similar al micelio, esa trama subterránea que conecta a los árboles entre sí: la restauración del tejido social ocurre en relación, en colaboración y en conexión profunda con los territorios que sostienen la vida.
Todos los panelistas coincidieron en la importancia de escucha, una escucha que reconoce el sufrimiento humano sin apresurarlo ni reducirlo, una escucha en plena presencia. Pues en las diferentes experiencias este acto se ha convertido en una herramienta esencial para comprender los efectos del conflicto armado en Nariño y en el país. Desde diferentes miradas psicológicas, académicas y comunitarias, enfatizaron en que acompañar el duelo y los traumas implica reconocer las múltiples formas en que las personas nombran su dolor y las múltiples formas que tienen para transitarlo. Se destacó el papel del arte y las narrativas creativas como lenguajes que permiten decir lo indecible, abrir espacios comunes donde la diversidad de Colombia se encuentra y se legitima con sus saberes. Se reflexionó también de la reconciliación como un ejercicio de coexistencia de espiritualidades y formas de habitar la vida en los territorios, donde cada comunidad aporta saberes propios para reconstruir confianza y sentido de pertenencia.
A lo largo de la conversa, los y las ponentes subrayaron que la salud mental es un acto político, especialmente en territorios históricamente marcados por el abandono estatal. Entre lo urgente y lo importante, insistieron en que las decisiones deben partir del contexto y de la escucha a las comunidades, especialmente a jóvenes que hoy reclaman formas de autocuidado vinculadas a su autonomía territorial y cultural. Se abordaron preguntas del público sobre el cuidado de cuidadores, cómo trabajar salud mental en lugares donde nunca se ha hablado del tema, cómo evitar acciones con daño y cómo fortalecer el camino para hablar de salud mental con la juventud nariñense. Las organizaciones participantes compartieron sus metodologías, desde enfoques psicoterapéuticos hasta procesos comunitarios y educativos, coincidiendo en que todas deben tener un punto común: centrar a las comunidades como protagonistas, reconociendo que todas las personas, incluidas quienes acompañan, han heredado también fragmentos de la violencia y participan activamente en la tarea colectiva de tejer la salud emocional del territorio
La aportación de Justapaz enfatizó que la sanación en territorios como Nariño toma forma cuando se reconoce el papel de los liderazgos comunitarios, los procesos de espiritualidad territorial, la memoria viva y las prácticas culturales. Desde los Laboratorios de Saberes, una metodología desarrollada en diversos territorios, se destacó cómo las comunidades fortalecen su autonomía, restauran sus vínculos y construyen narrativas propias para enfrentar el dolor, la incertidumbre y los retos persistentes y acciones en clave de la gobernanza, la sostenibilidad y la participación vinculante.
La participación de Justapaz en este panel reafirmó la importancia de entender la salud mental como un proceso relacional que se teje con la memoria, la tierra, la espiritualidad y la acción colectiva.